El señor de las moscas
Los demonios interiores

1
Agresividad y violencia
Sin duda la violencia es una de las mayores preocupaciones de las sociedades modernas. Doméstica o callejera, verbal o física, psicológica o bruta, contenida o exhibicionista, real o de ficción nos envuelve como una atmósfera agobiante de la que parece imposible desprenderse. Ciertamente, nunca se ha reflexionado tanto sobre la necesidad de la solidaridad, nunca se han organizado tantos foros de encuentro para tratar de encontrar respuestas a los anhelos de paz, nunca se han firmado tantas declaraciones de derechos para intentar garantizar universalmente la justicia como fundamento de una convivencia pacífica. Llama la atención, sin embargo, la frecuencia con la que el rechazo de la violencia real va acompañado de la complacencia en la violencia imaginaria que se nos sirve con profusión (y con gran éxito económico) a través de la literatura y del cine. Es un hecho que hace dudar de la autenticidad del rechazo o, en todo caso, plantea la cuestión acerca de la clase de procesos psicológicos que están a la base del consumo de violencia imaginaria; incluso cabe plantear si tal consumo no obedecerá a tendencias inconscientes del ser humano.
Lo cierto es que los estudios realizados en el ámbito de la psicología muestran una y otra vez la existencia de una correlación positiva entre la contemplación de modelos agresivos en la televisión y en el cine y la predisposición a la violencia en niños y adolescentes. Con mucha frecuencia el héroe, simpático y triunfador, resuelve sus conflictos de todo tipo de forma violenta, de manera que se transmite la idea de que el éxito e incluso la simpatía y la estima social radican en buena parte en la espontaneidad del comportamiento, que incluye una agresividad descontrolada.
“Decidir si la agresividad es condición inexorable y fatal de ese mamífero superior que es el hombre o bien factor cultural, es decir, algo que se le añade en el momento en que este hombre es terminado de hacer o constituido, tiene gran importancia para el futuro de la humanidad. Puesto que si ocurriese lo primero, poco más habría que hacer que resignarse. La violenta agresividad del homo sapiens, esa agresividad irreductible e infinitamente más cruel que la de sus predecesores en la escala zoológica, combinada con los progresos de la ciencia que pone cada día en sus manos armas más devastadoras, acabarán, tarde o temprano, por aniquilar la humanidad y la civilización. Otra cosa sucede si pensamos que la agresividad es producto cultural, en cuyo caso corresponde a esta misma cultura desentrañar las raíces desde las cuales puede ser eficazmente combatida y enmendada.”[1]
Tendríamos que comenzar por distinguir agresividad de violencia. Desde Platón se ha considerado que el ser humano, en cuanto corpóreo, cuenta con dos impulsos básicos para su supervivencia: el deseo de placer y la agresividad. El placer, el goce que acompaña a la consecución de un bien (alimento, bebida, descanso, satisfacción sexual, etc.), funciona como un reclamo de la naturaleza que garantiza la búsqueda de esos bienes necesarios para el mantenimiento y la expansión de la vida. La agresividad, por su parte, es la propensión a luchar para superar los obstáculos que se presentan para la consecución de dichos bienes. Lo característico de la agresividad sería, por tanto, la lucha contra las dificultades, que en el ser humano se amplía desde el ámbito biológico al espiritual como tendencia a la autoafirmación y como afán de superación personal. “Asertividad” es la palabra que se ha impuesto en Psicología para expresar esto mismo, pero evitando las connotaciones negativas de “agresividad”. “Es el reto de la adversidad lo que hace al hombre sobreponerse creando soluciones y actividades superiores que se traducen en el mundo de la civilización y de la cultura”[2]; en este sentido, cabe afirmar que la agresividad está en la base de los logros de la humanidad.
La violencia, en cambio, supone una descarga de la agresividad dirigida no a la superación de un obstáculo, sino a la destrucción de algo o alguien. “La vida requiere la desintegración de otras sustancias que tienen o han tenido vida, para una vez desarmadas, disgregadas en elementos más sencillos mediante los procesos digestivos, ser incorporadas a la propia sustancia viva. (…) todo ser vivo ha de ser, en una u otra forma, agresivo hacia otros seres vivos o, en el caso de las plantas, hacia otras sustancias que también desintegra y descompone.
En las formas superiores de la vida esta destructividad, muy desarrollada y compleja, adquiere carácter predatorio. El animal, sea águila o león, ha de cazar para saciar su hambre”[3].
En la vida animal, junto a esta agresividad básica nutricia, encontramos otras tres formas del fenómeno agresivo: la agresividad territorial, dirigida al mantenimiento del campo vital; la agresividad sexual para la conquista de la hembra, y la agresividad lúdica, que se pone de manifiesto en el juego. Una característica común a estas tres formas de agresividad es la tendencia a mantenerse dentro de unos límites no destructores. Son agresividades amagantes: el amago, esto es, pretender imponerse con actitudes fieras, agresivas, parece ser la forma ideal de estas tres agresividades. Es precisamente cuando se busca producir lesiones, dolor o muerte cuando propiamente hablamos de violencia.
Otras dos funciones de la agresividad animal son el establecimiento de una jerarquía en función de la fuerza y la defensa. El hombre ya no se limita como el animal a defender su territorio de caza o de habitáculo, sino que aspira a ensancharlo, no sólo en sentido horizontal, sino también desentrañando la realidad, violentándola para, según la expresión zubiriana, hacerse cargo de ella. Lo peculiar del hombre en su respuesta al reto es crecerse en la dificultad; es decir, la dificultad, el obstáculo, no suscitan la agresividad como el ataque de un enemigo suscita la defensa, sino que parecen actuar como un fermento que moviliza dentro de nosotros una fuerza secreta que ahora crece, estimulada por las circunstancias adversas[4].
La lucha contra la dificultad es racional, pues requiere el uso de la razón para establecer la relación entre fines y medios, medir la fuerza necesaria para superar los obstáculos y regular las acciones conducentes a ello. La violencia, en cambio, es irracional, pues, o bien es una descarga incontrolada de fuerza como respuesta a una frustración, o bien es una descarga calculada en lo que se refiere a los medios, pero ciega por lo que se refiere a los fines que persigue, puesto que la conducta violenta nunca resuelve las dificultades sino que las aumenta. En el sentido clásico de la prudencia como saber en concreto qué hay que hacer y cómo hay que hacerlo para lograr un bien, lo prudente en ocasiones en actuar de forma agresiva, mientras que la violencia es siempre una imprudencia, pues nunca alcanza un verdadero bien. Tras el desahogo inicial de la frustración, la conducta violenta crea nuevas dificultades en espiral.
2
Terror en el paraíso
El premio Nobel de literatura William Golding afrontó el tema del origen de la violencia en su novela El Señor de las Moscas. El argumento parece propio de una obra dirigida al público infantil, pero basta leer unas pocas páginas para empezar a adivinar el horror que nos espera en las siguientes. La línea argumental es sencilla: en tiempos de guerra, un avión que transporta a un grupo de colegiales cae derribado por disparos. Ningún adulto sobrevive al accidentado aterrizaje, de modo que los niños (los mayores tienen doce años) se encuentran solos en un territorio desconocido que resulta ser una isla desierta. Al principio los niños (una veintena) viven la experiencia como la realización de un sueño que apenas se atreve uno a soñar: un sueño de libertad, de independencia, de aventura. Ellos son los dueños y señores de la isla; pueden hacer lo que quieran, sin adultos que vigilen, den órdenes, impongan deberes, recriminen… Pero pronto la noche les revela que incluso en el paraíso hay un tiempo para el miedo. A la luz de la mañana, en las horas agradables de los juegos, “la vida estaba tan repleta que no hacían falta esperanzas”; por las noches, cada vez de forma más intensa, el miedo y las pesadillas asaltan a los más pequeños y crece en todos la añoranza de la seguridad que proporciona el mundo civilizado de los adultos. A pesar de los esfuerzos de los mayores, poco a poco se va instalando la convicción de que no están solos en la isla: un monstruo, tal vez una fiera que sale del mar por la noche, les acecha.
Con la necesidad de construir refugios y de organizarse mientras aguardan el rescate surgen los problemas. Lo primero es nombrar un jefe. Jack, que arrastra tras de sí a un grupo de muchachos pertenecientes a un coro escolar, es quien manifiesta condiciones más evidentes de líder y Piggy quien da más muestras de inteligencia, aunque tiene la desventaja de ser gordo, gafoso y asmático. Sin embargo, quien resulta finalmente aclamado como jefe es Ralph, alto, atractivo, con un porte sereno que inspira confianza a los niños.
El coro, con Jack al frente, asume la responsabilidad de mantener viva una hoguera cuyo humo pueda ser visto desde lejos; pero la obsesión de Jack por rastrear y matar jabalíes les lleva a descuidarla, con consecuencias fatales. Primero se produce un incendio en el que desaparece uno de los pequeños y luego, justo cuando pasa un barco, dejan apagar el fuego.
A Ralph y Piggy les cuesta cada vez más mantener la unidad del grupo, unidad basada en la esperanza de ser rescatados y en el cumplimiento de las reglas que se han impuesto a sí mismos en asamblea. Por el contrario, Jack, que parece haberse hecho a la idea de permanecer en la isla para siempre y sólo piensa en cazar, va sumando adeptos; la disciplina militar que impone y la emoción de la cacería van consolidando el grupo. De manera espontánea crean una danza que simula la caza del jabalí. Esta danza se convierte en ritual con el que conjuran el miedo, al tiempo que aumenta el sentido gregario entre los cazadores. Los despojos del cerdo les sirven, además, como ofrenda para la Fiera, a la que confían de esa manera mantener alejada. La rivalidad entre Jack y Ralph va in crescendo hasta que las tensiones terminan en ruptura, con la formación de dos grupos.
Uno de los chicos, Simon, hace un descubrimiento que parece poder dar un giro a la marcha de los acontecimientos. En lo alto de una colina encuentra el cadáver de un paracaidista que, al ser azotado por el viento semeja un monstruo alado. El chico se lanza colina abajo para comunicar al resto su descubrimiento: no existe fiera alguna en la isla; liberados del miedo, su única preocupación debe ser mantenerse unidos y prepararse para el rescate. Pero al final de su camino, en la playa, le espera el terror. Esa noche los cazadores han preparado un festín al que asisten todos los niños, excepto Simon. Mientras están comiendo se desata una tormenta; asustados, se ponen a bailar la danza ritual. “Los cazadores cogieron sus lanzas, los cocineros sus asadores de madera y el resto, garrotes de leña. Desplegaron un movimiento circular y entonaron un cántico. Mientras Roger (uno de los mayores) imitaba el terror del jabalí, los pequeños corrían y saltaban en el exterior del círculo. Piggy y Ralp, bajo la amenaza del cielo, sintieron ansias de pertenecer a aquella comunidad desquiciada, pero hasta cierto punto segura. Les agradaba poder tocar las bronceadas espaldas de la fila que cercaba el terror y le domaba.
-¡Mata a la fiera! ¡Córtale el cuello! ¡Derrama su sangre!
El movimiento se hizo rítmico al perder el cántico su superficial animación original y empezar a latir como un pulso firme. Roger abandonó su papel para convertirse en cazador, dejando ocioso el centro del círculo. Algunos de los pequeños formaron su propio círculo, y los círculos complementarios giraron una y otra vez, como si aquella repetición trajese la salvación consigo. Era el aliento y el latido de un solo organismo”[5].
La danza, la noche, la tormenta: es el escenario de la tragedia. Cuando Simon, agotado y febril, sale a gatas del bosque y entra en medio de los círculos de danzantes, estos creen encontrarse frente a la Fiera. Aterrorizados, descargan su miedo y su furia sobre Simon, que, en la oscuridad de la noche y el fragor de la tormenta, se ve impotente para darse a conocer y transmitir su mensaje. Los niños huyen despavoridos del lugar del crimen y la marea se traga el cadáver de Simon, de modo que ya no será posible averiguar la verdad de lo ocurrido y quedará la duda acerca de la muerte de la Fiera, si es que la Fiera puede morir…
Ralph y Piggy se quedan prácticamente solos, pero tienen algo que Jack desea: las gafas de Piggy, las lentes que utilizan para hacer fuego. Una noche los cazadores se las roban. A la mañana siguiente, los dos amigos van a pedirles que se las devuelvan, pues Piggy, sin las gafas, apenas ve. Jack se niega a devolverlas y pelea con Ralph. Uno de los cazadores arroja una roca sobre Piggy, que cae al mar. Ralph tiene que huir y esconderse. Jack organiza entonces la cacería definitiva. Ciego por el afán de matar, ordena pegar fuego al bosque para que Ralph no pueda esconderse. Pero es precisamente el fuego lo que les salva a todos de la tragedia; avistado desde un navío, un bote llega a la playa en el momento en que, convertida la isla en una inmensa pira, Ralph queda acorralado entre el mar y los cazadores. Como si, ante la presencia de adultos, despertaran de una pesadilla, los niños rompen a llorar “por la pérdida de la inocencia” y “las tinieblas del corazón del hombre”.
3
Dos universos paralelos
Ralph es un chico de doce años, con la inconsciencia propia de su edad pero sin demonios escondidos. En un primer momento, la idea de encontrarse solos sin adultos le resulta excitante. Una isla desierta es un escenario ideal para la aventura y el juego, para sentirse dueños de la propia vida, lejos de la vigilancia y de las imposiciones de los adultos. “Todo esto es nuestro” es la expresión de la sensación de libertad, de “una ambición realizada”. “Allí, al fin, se encontraba aquel lugar que uno crea en su imaginación, aunque sin forma del todo concreta, saltando al mundo de la realidad”[6]. Sin embargo, está convencido de que su propio padre, marino, vendrá en persona a rescatarles. Por eso no se abandona a la fascinación de los salvaje, sino que intenta establecer y conservar un orden basado en reglas que asegure el logro de los objetivos del grupo: conseguir comida, construir refugios y mantener viva la hoguera cuyo humo pueda servir a los eventuales rescatadores para localizarles.
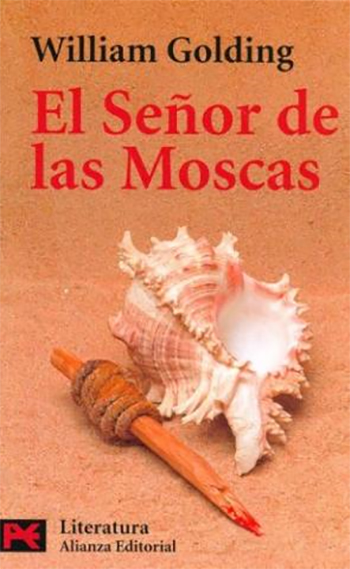
Refuerza en él esa actitud la influencia de Piggy, en quien reconoce “un buen cerebro, a pesar de aquel ridículo cuerpo” y cuyos consejos sigue. A medida que va experimentando las dificultades que entraña el ejercicio de la autoridad, lo arduo que resulta tomar decisiones de manera prudente, va creciendo su aprecio por Piggy. “Lo malo de ser jefe es que había que pensar, había que ser prudente. Y las ocasiones se esfumaban tan rápidamente que era necesario aferrarse enseguida a una decisión. Eso le hacía a uno pensar, porque pensar era algo valioso que lograba resultados… /Solo que no sé pensar, decidió Ralph al encontrarse junto al asiento del jefe. No como lo hace Piggy”.
Ralph asume el mando de una forma natural. Tras la caída del avión, encuentra en el agua una hermosa caracola y a Piggy se le ocurre la idea de utilizarla como bocina para llamar a los demás niños y hacer una reunión. Su personalidad y el hecho de tener la caracola son argumentos suficientes para ser elegido jefe por aclamación. Incluso al paso de los días, aunque no cumplen las decisiones que se toman en las asambleas, los niños siguen acudiendo a la llamada de la caracola, porque les divierten las asambleas y porque es Ralph quien llama y tiene años suficientes para enlazar con el mundo adulto de la autoridad que la caracola simboliza.
Los enfrentamientos con Jack y las dificultades para mantener las reglas y suscitar la obediencia hacen que pierda el superficial optimismo inicial. “Al fin se explicaba por qué era tan desalentadora aquella vida, en la que cada camino resultaba una improvisación y había que gastar la mayor parte del tiempo en vigilar cada paso que uno daba”. “El atractivo de lo salvaje se había disipado. /Su imaginación giró hacia otro pensamiento, el de una ciudad civilizada, donde lo salvaje no podría existir. ¿Qué lugar ofrecía tanta seguridad como la central de autobuses con sus luces y ruedas?”.
Ralph y Jack representan “dos universos distintos de experiencia y sentimientos, incapaces de comunicarse entre sí” (p. 65). Jack es un líder nato. Cuando los supervivientes se reúnen por primera vez en la playa convocados por la caracola, aparece al mando de los niños uniformados del coro, que marchan casi al compás en dos filas paralelas. Desde el primer momento Ralph y Piggy se sienten intimidados “por tanta superioridad uniformada y la arrogante autoridad que despedía la voz” de Jack, la voz de “alguien que sabía lo que quería”. Para él las reglas, más que unas normas de eficacia, eran un instrumento de poder: “-¡Tendremos reglas! –gritó animado-. ¡Muchísimas! Y cuando alguien no las cumpla…”.
La elección de Ralph como jefe del grupo supone una humillación para él, que sin pensar en votaciones se había autopropuesto para el cargo. A partir de ese momento rivaliza constantemente con Ralph hasta el momento de la ruptura que culmina en la cacería final. Su carácter violento procede de “inexpresables frustraciones” que dan a su furia una fuerza elemental y avasalladora. Toda su violencia interior está inicialmente focalizada en la matanza de jabalíes. La primera vez que tiene uno a tiro -un jabato atrapado en una maraña de lianas- no se atreve a descargar el golpe, porque “hubiese sido tremendo ver descender la navaja y cortar carne viva; hubiese sido insoportable la visión de la sangre…” El cobro de la primera pieza constituye para él “la revelación de haber vencido a un ser vivo, de haberle impuesto su voluntad, de haberle arrancado la vida, con la satisfacción de quien sacia una larga sed”; no obstante, incluso entonces, “al fijarse en la sangre que cubría sus manos hizo un gesto de desagrado y buscó algo para limpiarlas”.
Las barreras interiores que reprimen la violencia que Jack lleva dentro comienzan a derrumbarse al enmascararse tras la pintura de camuflaje. Al mirar su reflejo en el agua, Jack “miró con asombro, no a su propia cara, sino a la de un temible extraño… Su espigado cuerpo sostenía una máscara que atrajo hacia sí las miradas de los otros y les atemorizó. Empezó a danzar y su risa se convirtió en gruñidos sedientos de sangre… La máscara apareció como algo con vida propia tras la cual se escondía Jack, liberado de vergüenza y responsabilidad”. Todo disfraz tiene esa ambivalencia: por un lado, oculta la apariencia y, por otro, revela lo oculto.
Poco a poco, la agresividad liberada de Jack se va desplazando de los cerdos salvajes a los demás niños, a los que castiga y golpea cada vez con más brutalidad. Sin embargo, el número de los cazadores va aumentando, porque “la máscara les forzaba a obedecer” y porque espíritu de la tribu les daba la seguridad que estaban echando en falta. Según Rof Carballo, los grupos de cazadores son los primeros grupos que se constituyen de hombres; al principio para aportar alimento; luego, para conjurar el miedo a la propia muerte sintiendo que él mismo puede darla. “El derecho a dar muerte confiere como una ejecutoria que califica al hombre de descendiente o comisionado o hijo de las fuerzas superiores por las que el universo se rige”[7].
Al final, sucios, desharrapados y pintarrajeados, se convierten en una “anonimidad disfrazada” en la que cada individuo resulta irreconocible, tanto por su aspecto como en su conducta, pues “la pintura encubridora daba rienda suelta a los actos más salvajes”. Así que, cuando los cuatro niños que no se han unido a Jack planean ir a su refugio a pedir la devolución de las gafas de Piggy, deciden lavarse y peinarse y así volver a ser como antes.
En la génesis del espíritu de tribu desarrolla un papel importante la invención de la danza ritual, cuyos efectos van más allá de la descarga de las tensiones acumuladas durante la cacería y la conjura del miedo; la representación dramática de la caza y los cánticos que la acompañan (¡Mata al jabalí! ¡Córtale el cuello! ¡Pártele el cráneo!) alimentan al mismo tiempo el deseo de agredir y hacer daño.
4
La Fiera y el tabú de la antigua existencia
Roger es un chico de cara triste, altanero e insociable, hermético, cuya presencia apenas se nota, pero al que Golding atribuye un papel significativo en el desarrollo de la trama, como un símbolo del proceso de degeneración que sufren los niños en la isla. Él es el primero en dejar de esperar el rescate. Tal vez eso explique en alguna medida su comportamiento posterior. Hay una escena clave en la que tres de los niños pequeños juegan en la playa, en completa paz, haciendo castillos de arena. Roger y Maurice, otro de los mayores, que van a nadar, cruzan entre los pequeños destrozándolo todo y echándoles arena a la cara. “En su otra vida, Maurice habría sido castigado por llenar de arena unos ojos más jóvenes que los suyos. Ahora, aunque no se encontraba presente ningún padre que dejase caer sobre él una mano airada, sintió de todos modos la desazón del delito. Empezaron a conformarse en los repliegues de su mente los esbozos de una excusa”. Maurice se va y Roger se queda observando a los niños. Uno de ellos se aleja y se entretiene al borde del agua. Se pone a jugar con unos pequeños animales que trae la marea. “Encontró tanto placer en verse capaz de ejercer dominio sobre unos seres vivos, que su curiosidad se convirtió en algo más fuerte que la mera alegría”; la manipulación de los bichos “le proporcionaba la ilusión de poder”. Algo parecido debía pasarle a Roger respecto a él; “reunió un puñado de piedras y empezó a arrojarlas. Pero respetó un espacio, alrededor de Henry, de unos cinco metros de diámetro. Dentro de aquel círculo, de manera invisible pero con firme fuerza, regía el tabú de su antigua existencia. Alrededor del niño en cuclillas aleteaba la protección de los padres y el colegio, de la policía y la ley. El brazo de Roger estaba condicionado por una civilización que no sabía nada de él y estaba en ruinas”.
Así como la caracola es un símbolo de la autoridad, las piedras son un símbolo de la eficacia destructora de la voluntad de poder. En el momento crítico del desenlace final, cuando los cuatro niños que no se han unido al grupo de cazadores van a pedir que le sean devueltas a Piggy sus gafas, Roger arroja una piedra todavía con intención de fallar, como en la escena de la playa; pero entonces “una extraña sensación de poder empezaba a latir” en su cuerpo . Raph y Jack se pelean. Al ver que no llegan a nada, Piggy, con la caracola en la mano, trata de hacerles entrar en razón apelando a la justicia. Mientras habla, coreado por los abucheos de los salvajes, silban en derredor las piedras que arroja Roger. A los cazadores “empezaba a atraerles la idea de atacar” cuando el muchacho acciona “con delirante abandono” una palanca y una enorme roca cae sobre Piggy, provocando su muerte y haciendo añicos la caracola. Desde ese momento Roger “esgrime una misteriosa autoridad” ante el resto de la tribu.
De los chicos del coro, uno, Simon, sigue una trayectoria singular. Pequeño, flaco y enfermizo, en sus ojos brilla la inteligencia. Aunque se muestra siempre servicial, buscando ser aceptado por los otros, una timidez patológica le impide comunicar con fluidez a los demás sus pensamientos, que rumia en la soledad. Este es el personaje que está en el secreto de lo que ocurre. Desde el principio pone en duda la existencia de fieras en la isla. Siente la necesidad de hablar y decirles a todos que la fiera “a lo mejor somos nosotros”, que su miedo no es más que la expresión de la “debilidad fundamental de la humanidad”; pero nadie le escucha. Separado del resto, oculto en el refugio de su soledad, mientras contempla una cabeza de jabalí clavada en un palo como ofrenda, y a pesar de su edad, experimenta “el infinito escepticismo del mundo adulto” reflejado en aquella cabeza sangrante, transformada en Señor de las Moscas, que le descubre su verdadera identidad: “Yo soy la Fiera… ¡Qué ilusión, pensar que la Fiera era algo que se podía cazar, matar!… Tú lo sabías, ¿verdad? ¿Qué soy parte de ti? ¡Caliente, caliente, caliente! ¿Qué soy la causa de que todo salga mal? ¿De que las cosas sean como son?”. Ya desde antes de este encuentro, “antiguo e inevitable encuentro” con el mal, “de cualquier modo que Simon imaginase a la fiera, siempre se alzaba ante su mirada interior como la imagen de un hombre heroico y doliente a la vez”; es decir, se veía a sí mismo, pues a ningún otro personaje de la novela se pueden atribuir mejor esos adjetivos, aunque su comportamiento sea el que menos responde a las incitaciones del demonio interior.
5
Violencia y diálogo
La hipótesis evolucionista que vemos dramatizada en 2001: Una odisea del espacio es que la evolución humana experimenta un avance decisivo por la utilización de armas. La posición erecta de los homínidos libera las manos, cuya utilización permite un mayor desarrollo del cerebro. Ahora bien, según esa interpretación la mano sería fundamentalmente el órgano de la destructividad. Mediante el uso de armas, los antropoides se habrían convertido en animales carnívoros, incluso caníbales. De ser cierta tal hipótesis, el hombre sería un ser de naturaleza violenta y cruel, destinado a la lucha por la supervivencia del más fuerte. Tal y como vemos en 2001: Una odisea del espacio, esta agresividad esencial se trasladaría a la inteligencia artificial de las computadoras, fabricadas a imagen y semejanza del hombre.
Al margen de cuestiones propias de la paleoantropología, la experiencia histórica nos hacen dudar de la verosimilitud de tal hipótesis. No parece que el comportamiento guerrero sea una garantía de supervivencia para la especie, sino todo contrario; y menos en nuestros días, cuando el poder de destrucción de las armas desafía a nuestra imaginación. La evolución del hombre parece haber apostado, no por la fuerza, sino por la plasticidad. La primacía del ser humano no radica en su poderío físico, sino, paradójicamente, en su invalidez. Su inespecialización en el plano biológico hace de él un animal “deficiente”; la supervivencia de un animal tan poco dotado (desnudo, sin garras ni fuerte dentadura, no especialmente rápido ni ágil, etc.) sólo puede explicarse por un fuerte impulso tutelar en sus progenitores y por una capacidad de aprendizaje tal que le permite adaptarse a los medios más variados y -lo que aún es más decisivo- adaptar el medio a sus necesidades.
La cuestión del origen de la violencia nos sitúa así en el ámbito de la sociedad y particularmente en el ámbito de la familia. Para poder subsistir y adquirir las destrezas necesarias para desenvolverse en el mundo, el niño tiene que socializarse, tiene que ser modelado de acuerdo con una concepción de la vida y unas pautas culturales que condicionan sus reacciones más primarias, sus hábitos y sus convicciones. Muchas observaciones, y especialmente la experiencia de la antropología cultural, nos enseñan que, si el niño es verdaderamente amado, son satisfechas sus necesidades básicas y, al mismo tiempo, es educado en la tolerancia a la frustración, jamás se vuelve violento y, en cambio, se desarrolla como persona equilibrada y capaz de cooperación dentro del sistema social. Por el contrario, en los casos de violencia infantil nos encontramos con hogares donde no ha existido suficiente protección afectiva o se han producido conflictos hostiles entre las personas mayores, de los cuales los niños, muchas veces, son víctimas. Muchos han sido educados en instituciones sin calor de hogar ni afecto materno. Estas carencias conducen a trastornos complejos de la personalidad que hacen que la motilidad sea desordenada, hiperactiva e ineficaz y, muy a menudo, destructiva; la conducta se desorganiza, no queda bien integrada, y las relaciones sociales se convierten en fuente de frustración y, en ocasiones, de violencia[8].
Del entorno sociofamiliar de los niños de nuestra historia sabemos poco. El carácter sereno de Ralph se corresponde con la seguridad que le inspira su padre, por quien espera ser rescatado. Piggy, que es huérfano y ha sido criado por una tía, actúa con el sentido estricto de la responsabilidad característico de los hijos mayores o únicos. De las familias de Jack, Simon y Roger no sabemos nada; quizás el problema para ellos sea justamente que también en el mundo civilizado sus familias estaban “ausentes”. Sea lo que fuere, sí sabemos de la insociable altanería de Roger, de la insatisfecha necesidad de estima de Simon y de las inexpresables frustraciones de Jack.
El hombre tiene, desde el comienzo de la vida, tres necesidades fundamentales, dice Rof Carballo: “la de encontrar respaldo en un grupo, de preferencia el familiar; segundo, la de estar supeditado a alguien con autoridad que le oriente en el manejo de la realidad externa. En tercer lugar, la necesidad, no menos imperiosa que las otras dos, de ser protagonista, de distinguirse de los demás, de desarrollar de manera independiente, autónoma, su pequeña persona”[9]. La identidad personal se va conformando en el juego interactivo entre el individuo y el entorno social; cuando ese juego, ese diálogo no se desarrolla de la manera adecuada, el individuo se ve abocado a una “batalla por la identidad” que puede exteriorizarse en conductas agresivas. “La agresividad es, pues, en el fondo, una solicitud de diálogo; la violencia, un diálogo frustrado”[10].
La búsqueda -desesperada en ocasiones- de la propia identidad tiene cuatro campos de batalla: el amor propio desmedido, la codicia desenfrenada, la necesidad insaciable de estimación y el poder sojuzgador[11]. Se pretende afirmar el yo mediante la sobrevaloración de las propias cualidades, por tener más que los otros, haciéndose objeto de consideración y atención a toda costa o por ejercer un dominio avasallador. En el extremo, como último recurso, la afirmación del yo puede buscarse en la destrucción del otro, al que se niega su dignidad personal y se le cosifica, reduciéndolo a la condición de simple medio al servicio de fines egoístas. En la cacería final de El Señor de las moscas Ralph es considerado por los cazadores como un animal; él mismo se pregunta si un jabalí aprobaría su estrategia para escapar de la muerte. Tal vez sea una casualidad, pero el hecho es que de Piggy nadie conoce su verdadero nombre –su identidad humana-, sólo su apodo: “Cerdito”.
Ver niños comportándose de manera tan cruel como en la novela de Golding resulta estremecedor. Desgraciadamente, la realidad no desmiente a la ficción literaria y ello aumenta la inquietud. En los repliegues interiores del ser humano se esconden demonios que únicamente podemos combatir con las armas de lo que Rof Carballo llama “ternura” y que es tan vital para los humanos como el alimento: sentirse acogido, incondicionalmente aceptado, confirmado en la existencia como un ser único, y, desde esa seguridad, abrirse y darse a los otros en una relación de cooperación, de amistad, de solidaridad. O sea: el amor.
[1] Juan Rof Carballo, Violencia y ternura, Madrid, 1988, pp. 99-100.
[2] Ibidem, pp. 146-147.
[3] Juan Rof Carballo, op. cit., p. 143.
[4] Cfr. ibidem, pp. 143-147.
[5] El Señor de las Moscas, Alianza Editorial, Madrid, 1981, p. 179.
[6] Es la Isla de los Juegos en “Pinocho” (ver).
[7] Cfr. Juan Rof Carballo, op.cit., p. 317.
[8] Cfr. ibidem, pp. 188 y 190.
[9] Ibidem, p. 42.
[10] Ibidem., p. 391.
[11] Cfr. ibidem, pp. 221-222.
